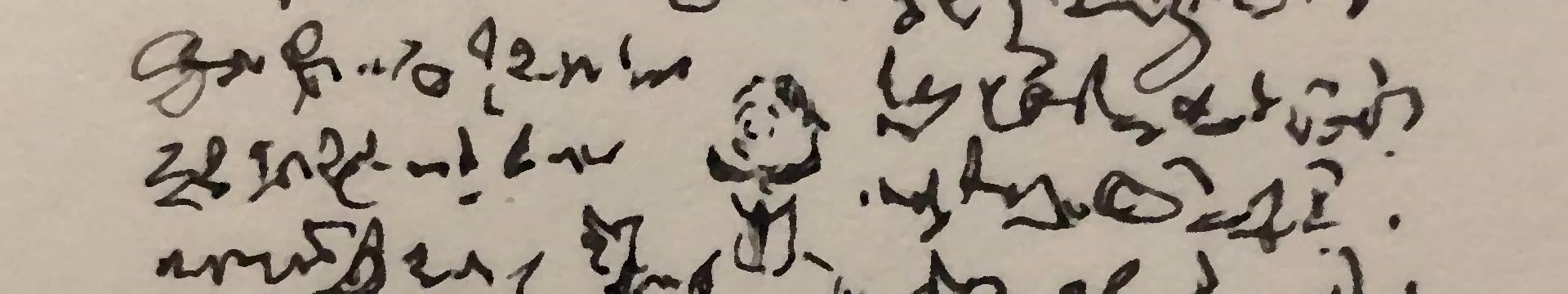A la mitad de un párrafo
Imagino sin fundamento que a Miguel de Cervantes Saavedra le llegó la muerte a la mitad de un párrafo y que esa línea quedó perdida para siempre en el pergamino arrugado que ya nadie levantó de la mesa, manchado con gotas de cera de vela. Lo vistieron en el hábito franciscano para ahorrar cualquier costo por el entierro y se lo llevaron en andas a la Iglesia de las Trinitarias, donde duerme hasta el Sol de hoy, pero al desandar las dos calles de vuelta a la casa donde murió nadie pensó en levantar los últimos pliegos, páginas perdidas… Quizá porque se daba por hecho que el autor inmortal ya había dejado su epitafio en forma de autorretrato impreso en un libro y porque había también decidido sellar el destino de su Quijote a la mitad de otro párrafo.
A medio párrafo, como quien no quiere la cosa, Cervantes escribe la muerte de Alonso Quijano para que Don Quijote se vuelva intemporal. Lo hace narrando que el hombre demediado, el que había perdido la razón por obra y gracia de la lectura de tantos libros recupera su entendedera arrepentido de tantas páginas de aventuras sin par, en contricción penitente por dos volúmenes de gloria y se queda dormido poco antes de expirar. En esos instantes que se suceden, Cervantes retrata con justicia la confusión de Sancho que pide de hinojos que su amo vuelva a las andadas, mientras los otros testigos (y no pocos lectores) lloran la resignación de que el Loco está a punto de partir en santa paz… pero tengo para mí que en el Último Sueño podemos leer que Don Quijote se despierta de tan dormido, inexplicablemente atado a un camastro en la panza de una nao para no caer en medio de los huracanes que baten las olas y que llega a la Nueva España enfundado en la gloriosa obligación de alcanzar a Sancho en algún punto cercano a Veracruz y que ambos cabalgan hasta redescubrir la vieja Tenochtitlan convertida en la muy noble Ciudad de México, de tezontle rojo y gris chiluca.
Siguen entonces no pocas aventuras que los llevan a un pueblo minero de mil casas en cuevas al pie del Cerro de Ranas en eso que llama el alma Guanajuato y que ambos campean por el territorio de una nueva mancha tipográfica hasta perderse en la selva Lacandona tan cerca del Soconusco que deseaba gobernar el propio Miguel de Cervantes… y de allí que en el primer largo párrafo de otra novela infinita los fantasmas que fundan Macondo se encuentran en plena selva una armadura oxidada en cuya pechera reposa un escapulario con la imagen de la mujer más bella del mundo, Emperatriz de Lavapiés, como polvo enamorado entre los huesos de una osamenta en medio de un párrafo donde de pronto despierta Alonso Quijano sin haberse movido de un lugar de La Mancha para entonces sí morir en paz como su autor que se despide del mundo en lo que ahora llaman el Barrio de las Letras en la villa y corte de Madrid al filo de otro confinamiento por tanto contagio de la peste y pestilencia de una época que ha olvidado leerlo para honra y deleite de todos los sentidos sin considerar la capacidad inexplicable de sus obras, capaces de transportar al más incrédulo al insospechado paraje donde San Jorge derriba al dragón en pleno corazón de Liubliana, a la mitad de un párrafo inédito que narra el milagro de uno y todos los libros a la sombra de una rosa, pétalo a pétalo desdibujada sobre un páramo nevado como página en blanco que cada quien ha de escribir en silencio año con año, por los siglos de los siglos.